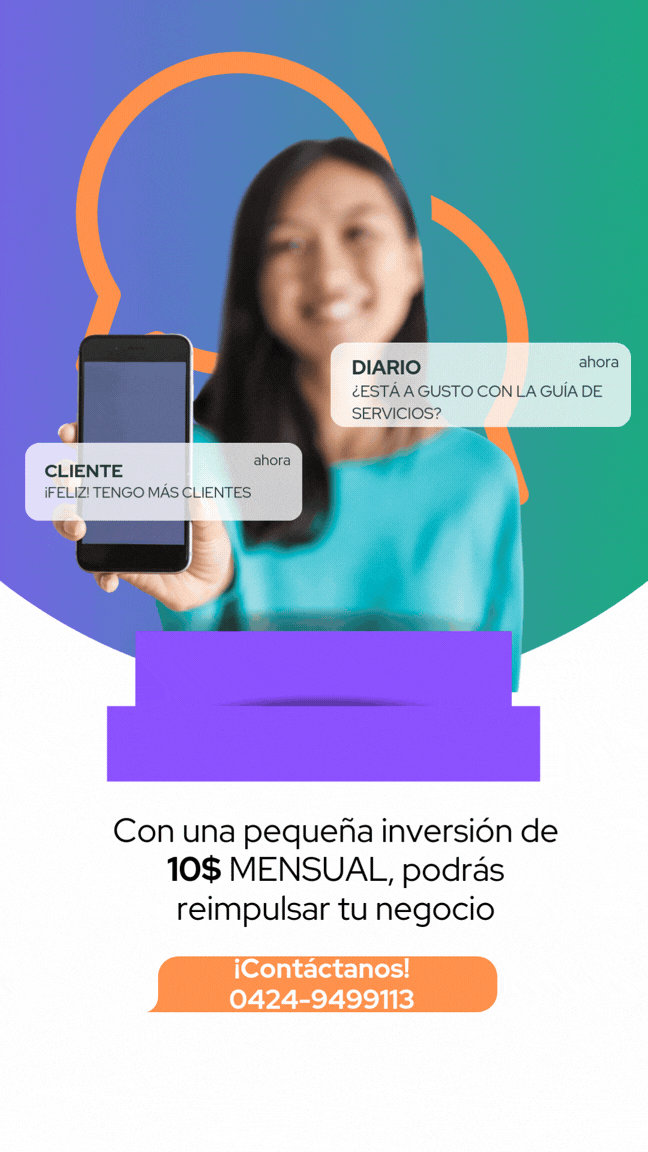Por: Francisco Delascio Chitty
El fruto de “parapara “ha sido utilizado como símil en numerosas composiciones de afamados cultores de la poesía, música y refranes venezolanos; valga la pena resaltar la leyenda épica de Arévalo Cedeño, Florentino y El Diablo, donde es mencionado:”… Desde cuando yo jugaba paraparas de rayuelo/vide con la noche oscura la Cruz de Mayo en el cielo”; en el mismo también se lee: “cuando cante con el diablo lo vi parado en el viento/después quedo sin aliento,/y a flor de rudos ahíncos se fue pegando más brincos que parapara en cemento”. Luego tenemos a Ernesto Luis Rodríguez, en Cantares de Tierra Llana, donde expresa: “…tu piel de cochano/la parapara no envidia; ella negrita por dentro/tiene la concha amarilla/. Así mismo, en la canción, Es mi niña bonita de José “Catire” Carpio, exclama: “…es mi niña chiquita, tal como yo la quería/Tiene los cabellos de oro, las mejillas sonrosadas/su boquita de coral, sus ojos dos paraparas”. La metáfora de “tener los ojos cómo dos paraparas”, alude a poseer ojos vivos, brillantes y abiertos, para no perdernos de los detalles, tradiciones e historia que sucede a nuestro alrededor. Por otra parte, cuando alguien tiene un comportamiento alocado, de poca cordura, se le dice que: “da más salto que parapara en cemento”. Desde el punto de vista botánico, la “Parapara” es un árbol autóctono, nativo de América Tropical, en Venezuela prospera en casi todo el país en bosques cálidos y templados. El mismo mide 15 metros de altura, corteza lisa parda grisácea-amarillenta, copa densa; hojas paripinnadas, con el raquis alado; flores blancas fragantes en panículas; fruto drupa redondo, verde amarillento, con pericarpio o concha lustroso, translúcido, pulpa pegajosa, semilla negra. Taxonómicamente, se conoce como Sapindus saponaria, dicho nombre deriva del latín “sapo, saponis” y alude a propiedades jabonosas por la presencia de saponina (glucósido soluble en agua que da soluciones espumosas). Su madera se emplea en construcciones rurales; el cocimiento de la corteza actúa como sudorífico y diurético; las hojas se usan como “barbasco” para capturar peces, también la infusión de las mismas se toma como antiofídico; la espuma que se obtiene del fruto se aplica contra las quemaduras, como champú para combatir la capa, piojos y como jabón, para lavar ropa, trastos de cocina y baño corporal; de la pulpa del fruto se obtiene goma para pegar; con las semillas se hacen diferentes artesanías (collares, rosarios, pulseras, zarcillos), así mismo de ellas, se obtiene un aceite que sirve de combustible para mecheros o candiles. Es un árbol melífero (atrae a las abejas) y se emplea como ornamental. Sus esféricas semillas se han usado como canicas, metras o pichas, en los juegos de “rayo, rayuelo, huequito, círculo, pepa y palmo”. En Ciudad Bolívar se practicaba el “quiminduñe”, entretenimiento entre parejas, similar a los pares o nones, escondiendo en la mano una o un puñado, ganando el interlocutor que acertaba la cantidad de semillas encubiertas en las manos.
Francisco Delascio Chitty.-